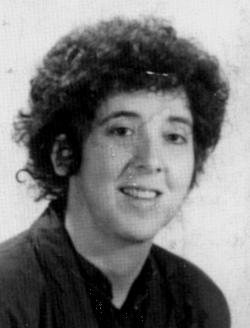De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso,
dejar atrás un sótano más negro
que mi reputación —y ya es decir—,
poner visillos blancos
y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio,
si vienes luego tú, pelmazo,
embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes,
zángano de colemena, inútil, cacaseno,
con tus manos lavadas,
a comer en mi plato y a ensuciar la casa?
Te acompañan las barras de los bares
últimos de la noche, los chulos, las floristas,
las calles muertas de la madrugada
y los ascensores de luz amarilla
cuando llegas, borracho,
y te paras a verte en el espejo
la cara destruida,
con ojos todavía violentos
que no quieres cerrar. Y si te increpo,
te ríes, me recuerdas el pasado
y dices que envejezco.
Podría recordarte que ya no tienes gracia.
Que tu estilo casual y que tu desenfado
resultan truculentos
cuando se tienen más de treinta años,
y que tu encantadora
sonrisa de muchacho soñoliento
—seguro de gustar— es un resto penoso,
un intento patético.
Mientras que tú me miras con tus ojos
de verdadero huérfano, y me lloras
y me prometes ya no hacerlo.
¡Si no fueses tan puta!
Y si yo supiese, hace ya tiempo,
que tú eres fuerte cuando yo soy débil
y que eres débil cuando me enfurezco...
De tus regresos guardo una impresión confusa
de pánico, de pena y descontento,
y la desesperanza
y la impaciencia y el resentimiento
de volver a sufrir, otra vez más,
la humillación imperdonable
de la excesiva intimidad.
A duras penas te llevaré a la cama,
como quien va al infierno
para dormir contigo.
Muriendo a cada paso de impotencia,
tropezando con muebles
a tientas, cruzaremos el piso
torpemente abrazados, vacilando
de alcohol y de sollozos reprimidos.
¡Oh innoble servidumbre de amar seres humanos,
y la más innoble
que es amarse a sí mismo!
 Uno de los edificios emblemáticos de Münster es su Rathaus (Ayuntamiento), un edificio gótico con una arquitectua típica de mediados del siglo XIV. Tras haber sido completamente destruido durante la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruido en los años '50 como réplica exacta del original gracias a la iniciativa tomada por empresarios privados y con la ayuda de las donaciones hechas por los propios ciudadanos.
Uno de los edificios emblemáticos de Münster es su Rathaus (Ayuntamiento), un edificio gótico con una arquitectua típica de mediados del siglo XIV. Tras haber sido completamente destruido durante la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruido en los años '50 como réplica exacta del original gracias a la iniciativa tomada por empresarios privados y con la ayuda de las donaciones hechas por los propios ciudadanos.  Otro edicio a destacar es la Staatsweinhaus (Casa del Vino). Se encuentra justo al lado de la fachada norte del Ayuntamiento, y fue construido por Johann von Bocholt en 1615. Entre los siglos XVII y XIX, las pesas de medida oficiales de la ciudad (con las que se controlaban las transacciones comerciales oficiales del Consistorio) se guardaban aquí, así como las reservas de vino de la ciudad, cuyo monomopolio lo tenía el Ayuntamiento. Como curiosiddad del edificio: las decisiones, bandos, normtativas y reglamentos estipulados por el Ayuntamiento eran proclamaos desde el balcón de este edificio bajo el escudo de armas de la ciudad.
Otro edicio a destacar es la Staatsweinhaus (Casa del Vino). Se encuentra justo al lado de la fachada norte del Ayuntamiento, y fue construido por Johann von Bocholt en 1615. Entre los siglos XVII y XIX, las pesas de medida oficiales de la ciudad (con las que se controlaban las transacciones comerciales oficiales del Consistorio) se guardaban aquí, así como las reservas de vino de la ciudad, cuyo monomopolio lo tenía el Ayuntamiento. Como curiosiddad del edificio: las decisiones, bandos, normtativas y reglamentos estipulados por el Ayuntamiento eran proclamaos desde el balcón de este edificio bajo el escudo de armas de la ciudad.  A destacar también, y con esto acabo el post de hoy, la St-Paulus-Dom (Catedral de S. Pablo). La piedra fundacional con la que se comenzó la construcción de la catedral fue colocada en 1225 y gran parte del edificio fue levantado usando piedra caliza procedente de Baumberg. Una de las piezas más importantes que podemos ver dentro de la caterdral es su reloj astronómico, que data de finales de la Edad Media y contiene un calendario que se extiende hasta el año 2071.
A destacar también, y con esto acabo el post de hoy, la St-Paulus-Dom (Catedral de S. Pablo). La piedra fundacional con la que se comenzó la construcción de la catedral fue colocada en 1225 y gran parte del edificio fue levantado usando piedra caliza procedente de Baumberg. Una de las piezas más importantes que podemos ver dentro de la caterdral es su reloj astronómico, que data de finales de la Edad Media y contiene un calendario que se extiende hasta el año 2071.